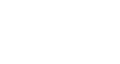La experiencia de la soledad tiene su origen en la naturaleza social del ser humano1. Su nacimiento está vinculado al desarrollo de la modernidad, no es universal ni atemporal. Se empezó a escribir sobre soledad a mediados del siglo XX, aunque fue ya en el siglo actual cuando dejó de ser un tema extraño para volverse omnipresente. En los medios de comunicación se habla de ella como de una epidemia, como algo que se extiende por contagio, hasta formar parte del tejido social2. Se ha convertido en una emoción moderna. Aunque no siempre es un sentimiento negativo: la soledad puede ser una opción vital, una forma de descubrir cómo relacionarse con otros, un espacio de aprendizaje y crecimiento. El problema surge cuando no se trata de una elección; se convierte entonces en el sentimiento negativo y subjetivo de que la red social de la persona no tiene la calidad ni la cantidad deseable. La soledad no deseada es una tribulación social, resultado de una sociedad menos comunitaria, con una progresiva pérdida de la calidad e intensidad de los vínculos sociales3. Ocurre, como en el edadismo, que se asocia a edades avanzadas, aunque, paradójicamente, en la era de la conectividad digital, el sentimiento de soledad ha crecido mucho entre los jóvenes1.
Dadas las graves repercusiones de este problema, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), administraciones públicas nacionales3 y entidades sociales y sanitarias4 están estudiándolo y abordándolo5.
El informe Loneliness and social connectedness: insights from a new EU-wide survey6 fue una iniciativa del Parlamento Europeo. Publicado en junio de 2023 por el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea, impulsó una encuesta paneuropea centrada en la soledad y la conexión social. Este estudio, con más de 20.000 respuestas, confirmó que millones de europeos sufren soledad no deseada de manera recurrente, y que los factores sociales, económicos y vitales influyen de forma decisiva en que esto sea así.
En España, el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES), creado por la Fundación ONCE, realizó un informe de situación en 20247 que aporta datos que dan idea de la magnitud del problema. La soledad no deseada en España afecta a 9,7 millones de personas, un 20% de la ciudadanía. La juventud es el grupo de población más afectado, pero ese sentimiento vuelve a aumentar en los mayores de 75 años. Existe una soledad crónica o de larga duración: dos tercios de las personas que sufren soledad llevan en esta situación más de 2 años. Causa la pérdida anual de más de 1 millón de años de vida ajustados a calidad (años de vida en buena salud). A nivel social, supone costes sanitarios en torno al 0,51% del precio interior bruto (PIB) y pérdidas de productividad de más de 8.000 millones de euros. Afecta más a personas con discapacidad, con problemas de salud mental, con menor nivel económico, migrantes y personas LGTBI+. A nivel individual constituye un factor de riesgo para la salud mental y la salud física.
Los datos de ambos informes son sobrecogedores. Evidencian la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de la conexión social con políticas de promoción, campañas y redes, y con colaboraciones entre las comunidades, los barrios de las ciudades y los pueblos, para hacer más acogedora la infraestructura social contando con los miembros de la comunidad.
Pasemos de lo poblacional a lo individual. Días atrás, iniciamos en el centro de salud una reflexión sobre cómo abordamos la soledad no deseada. Sentimos que nos falta rigor y metodología. Nos preguntamos8: ¿Tenemos clara su definición? ¿Existen preguntas clave que nos faciliten su detección? ¿Somos sensibles a su presencia? ¿La registramos como determinante social de la salud en la historia clínica? ¿Tenemos formación para manejarla como determinante/problema de salud? ¿La abordamos adecuadamente?
Decidimos iniciar algunas acciones para buscar respuestas a nuestras preguntas: una búsqueda bibliográfica para avanzar en el conocimiento sobre la soledad no deseada, la elección de herramientas que nos ayuden a su detección, un planteamiento de consenso para el registro actualmente tan heterogéneo y escaso, usar técnicas de la investigación acción participativa para averiguar qué opinan las vecinas y los vecinos del barrio sobre nuestro papel como profesionales y la forma de abordaje, un repaso de los mapeos de los últimos años para priorizar activos del barrio de cara a la recomendación, y con todo intentaremos replantearnos nuestra forma de trabajo.
La primera tarea: la detección. Hay preguntas en la consulta, que lo cambian todo. Podríamos llamarlas «preguntas bomba». Pueden abrir las ventanas a la comprensión de la percepción de la salud y el bienestar emocional de las personas. Preguntar algo como «¿Cuántos meses durante el último año ha tenido dificultad para llegar a fin de mes?» no incomoda al que responde que no ha tenido problemas en este sentido y, en cambio, actúa como un desatascador al que sufre de pobreza. Buscamos entonces la pregunta bomba que nos abriese la ventana a la soledad no deseada, y la encontramos haciendo revisión bibliográfica: «Durante la última semana, ¿se ha sentido solo/a? Nunca, algunas veces, ocasionalmente, siempre»9.
Esta pregunta invita a ampliar el conocimiento de la autopercepción, la conexión relacional y la conexión social, con las escalas de soledad de la Universidad de California en Los ángeles (UCLA)10 o la de De Jong Gierveld11.
El registro es una dificultad común para todos los determinantes sociales de la salud. Los códigos Z se infrautilizan y a la vez son insuficientes para «iluminar» adecuadamente nuestras historias clínicas. Revisando CIAP-2, nuestro casi viejo sistema de codificación, vimos que no incluye la soledad en los códigos Z, no encontramos más que P03 Sensación /sentimientos depresivos que incluye la soledad. Entrando en la nueva codificación SNOMED, con la esperanza de tener más posibilidades, nos desilusionamos al encontrar únicamente dentro de problemas sociales: Riesgo aumentado de soledad. El Ministerio de Sanidad acaba de terminar un consenso del conjunto mínimo de datos sociales y de contexto familiar que sería recomendable incorporar en la historia clínica digital para facilitar el abordaje biopsicosocial y conocer, analizar y visibilizar los condicionantes sociales y de contexto familiar que influyen en la salud de la población. Ojalá nos dé luz sobre el registro12.
Y, por último, de lo individual a lo comunitario. Hacer una aproximación al conocimiento de los determinantes de salud y del estado de salud de una comunidad mediante un diagnóstico de salud comunitario permite abordar las necesidades y problemas detectados en el ámbito local13. Los diagnósticos de salud del barrio donde trabajamos reflejan año tras año la soledad no deseada como uno de los problemas. Ya no hablamos de datos fríos, sentimos que es un tema que aparece como una sombra donde menos lo esperamos. Un ejemplo: trabajando en las aulas del instituto del barrio sobre la ansiedad adolescente, pedimos al alumnado que escribiese sensaciones o sentimientos incómodos que les rondasen. Una de las palabras repetidas fue la soledad. Un golpe de realidad. Los datos de los observatorios sobrecogen cuando les ponemos caras y nombres. El sentimiento de soledad no es exclusivo de adultos mayores; los jóvenes lo sufren incluso más, los observatorios lo corroboran.